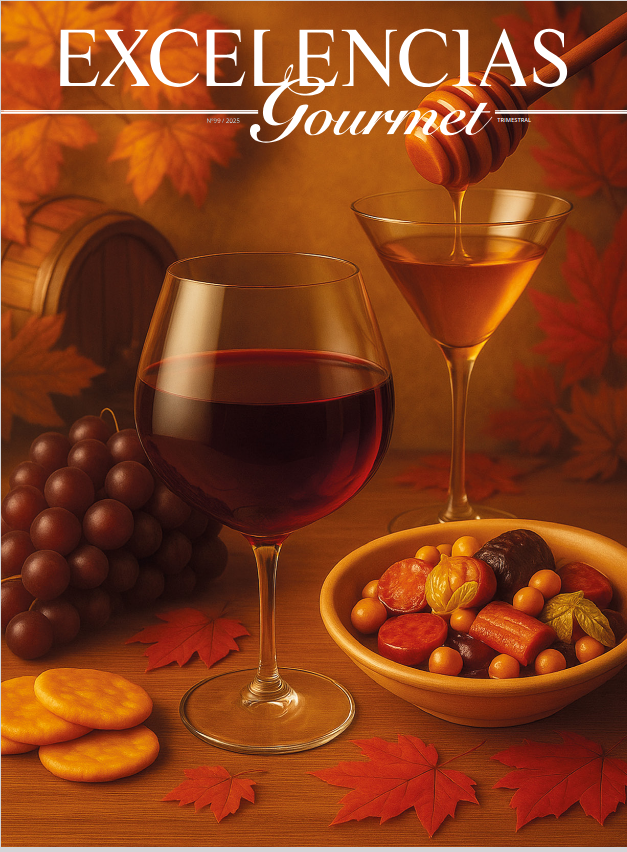Rankings gastronómicos: entre prestigio y presión


Cada año, los rankings de restaurantes sacuden el panorama gastronómico como si fueran la entrega de los Oscar. Estrellas Michelin, Soles Repsol, The World’s 50 Best Restaurants… todos ellos prometen responder a la misma pregunta: ¿Dónde se come mejor del mundo?, ¿Qué tan legítima es esa respuesta? ¿Qué criterios hay detrás? Y, lo más importante, ¿Quién decide qué merece ser celebrado?
Entre prestigio y presión
Las listas gastronómicas tienen un valor mediático indiscutible. Marcan tendencias, generan reservas, llenan portadas. Pero también levantan sospechas. En un mundo cada vez más atento a la diversidad cultural, a la sostenibilidad y a los derechos laborales, no deja de ser llamativo que la mayoría de estas clasificaciones sigan reproduciendo patrones elitistas, eurocéntricos y masculinos. ¿Dónde están las cocineras? ¿Dónde las cocinas populares? ¿Dónde los restaurantes donde no hay menú degustación, sino alma?
Un sistema que no siempre es transparente
Pese a los esfuerzos por democratizar la gastronomía, muchas de estas listas continúan siendo opacas en sus métodos de evaluación. Los jurados a menudo están compuestos por críticos, chefs y viajeros frecuentes, pero sus criterios no siempre se explican con claridad. ¿Importa más la técnica o la experiencia emocional? ¿El producto local o la sofisticación del servicio? ¿El discurso o el sabor?
Además, el acceso desigual a la visibilidad también pesa. ¿Cómo compite un restaurante de Oaxaca o La Habana con uno de Copenhague si ni siquiera comparten las mismas condiciones logísticas, mediáticas ni económicas? El reconocimiento, en muchos casos, no mide calidad, sino capacidad de promoción.
¿Reconocimiento o negocio?
No es ningún secreto que estar en una lista puede transformar el destino de un restaurante. Aumentan las reservas, se disparan los precios, llegan las colaboraciones. Pero también puede suponer una presión desmedida para equipos que ya trabajan al límite. Los rankings no sólo premian, también condicionan. A veces, el afán por complacer a los inspectores puede ahogar la creatividad o alejar al chef de su comunidad.
Y en medio de todo esto, ¿Dónde queda el comensal real? Ese que busca disfrutar, emocionarse o reconectar con sus raíces. El cliente no siempre está representado en estas clasificaciones que, aunque prestigiosas, no siempre dialogan con la gastronomía cotidiana, local o identitaria.
Hacia una nueva forma de reconocer la excelencia culinaria
No se trata de demonizar los rankings, sino de pedirles evolución. Celebrar la excelencia es válido, pero también lo es ensanchar su definición. La excelencia puede estar en un menú de 200 euros, pero también en una arepa hecha con amor, en un guiso familiar o en una taberna que lleva tres generaciones alimentando al barrio.
Es hora de que las listas miren más allá de las capitales gastronómicas, que premien la autenticidad, la sostenibilidad, el trabajo colectivo. Que escuchen al sur, a las mujeres, a los pequeños productores. Que reconozcan la hospitalidad como un arte, no como un espectáculo.
Los rankings deben dejar de preguntarse “¿quién es el mejor restaurante del mundo?” y empezar a cuestionarse: “¿qué mundo estamos celebrando cuando hacemos esta lista?”