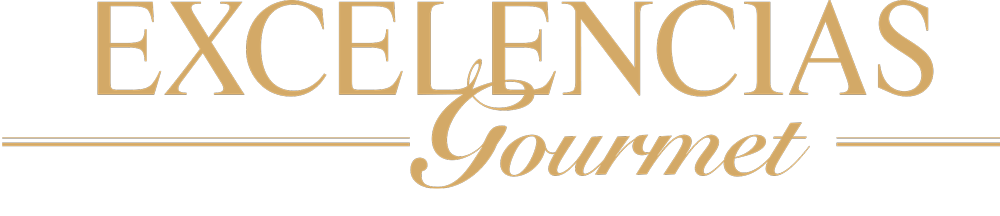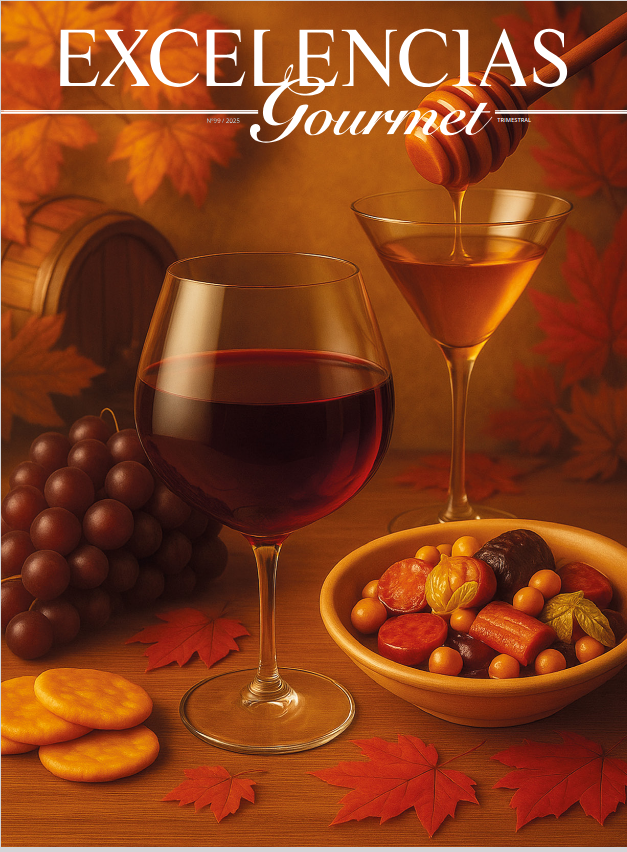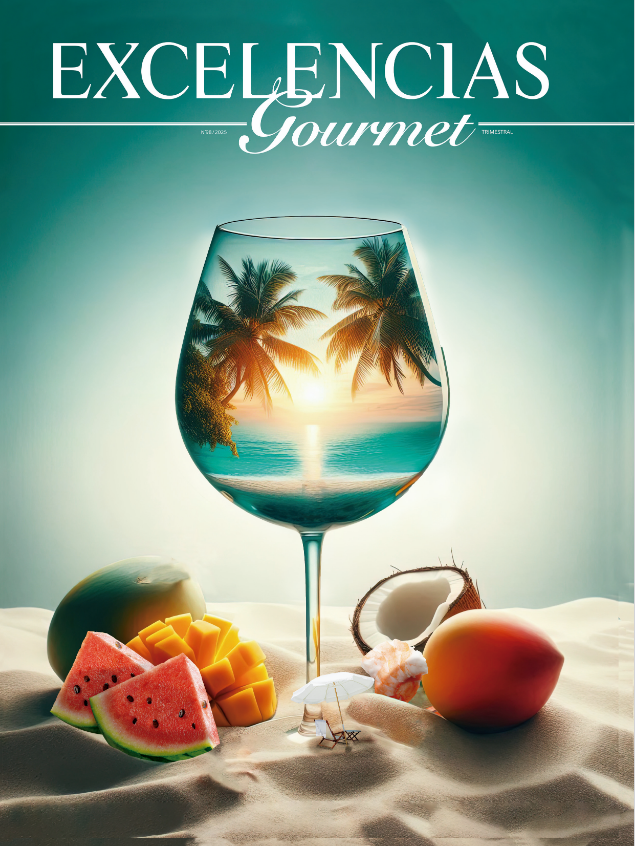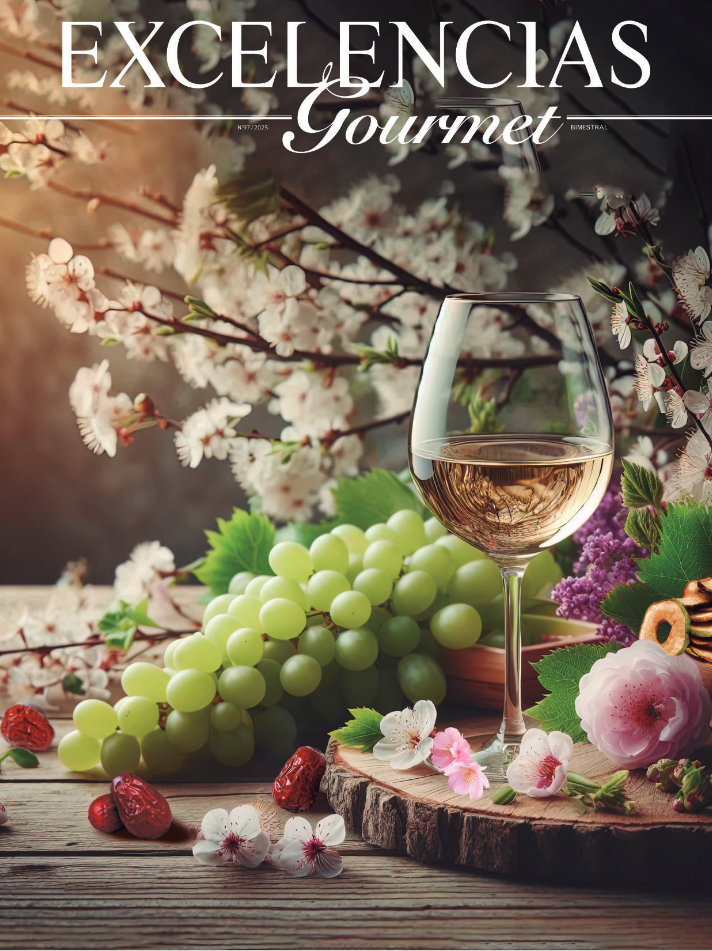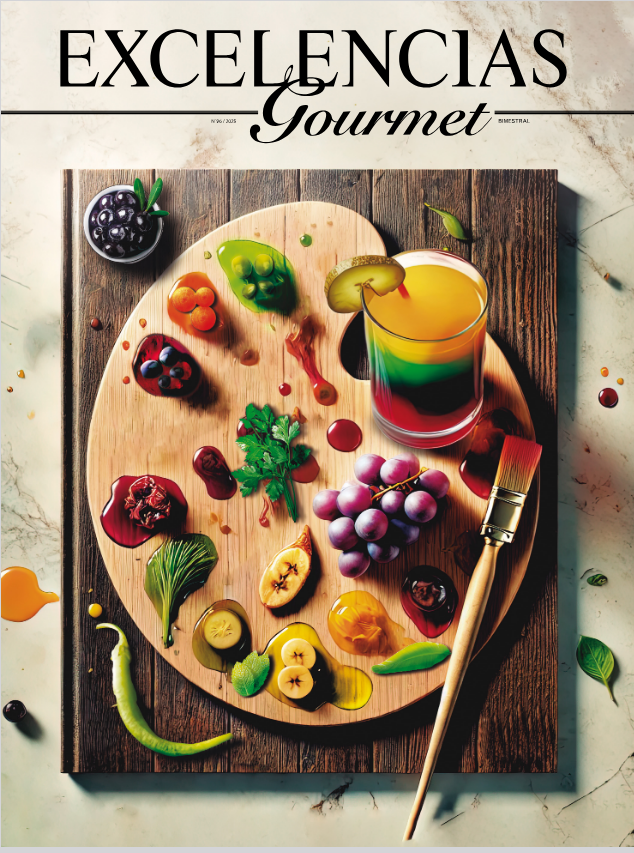Paco Torreblanca, mejor maestro pastelero y chocolatero del mundo, llegó a Santiago de Cuba como invitado de honor del I Seminario Gastronómico Internacional Excelencias Santiago de Cuba 2015 y el I Simposio Internacional del Cacao al Chocolate.
Noticia relacionada:
Mejor Maestro Pastelero del mundo, Paco Torreblanca, participará en Seminario Gastronómico de Grupo Excelencias en Santiago de Cuba
Excelencias Gourmet y el restaurante privado St. Pauli, ubicado en la popular calle Enramadas #605 entre Barnada y Plaza de Marte de Santiago de Cuba, le sugieren una deliciosa receta de la cocina santiaguera: “Calamares entomatados”.
INGREDIENTES:
Calamar (pota) 174 gramos
Sal al gusto
Pimienta blanca molida al gusto
Aceite de oliva 10 mililitros
Tomate natural maduro 116 gramos
Ajo 10 gramos
Cebolla 15 gramos
Salsa o pasta de tomate 29 gramos
Fumé de marisco
La Empresa Pro­cesadora de Soya de Santiago de Cuba, única de su tipo existente en el país, será dotada de una moderna planta extractora de aceite valorada en 6 millones 520 000 euros, que le permitirá duplicar la entrega de importantes derivados de esa semilla empleados en la producción de alimentos.
Ya ha comenzado una de las estaciones más esperadas por todos los amantes del buen bacalao. El Bacalao más sibarita, el milagro gastronómico del mar, el Skrei Noruego, está de temporada. Los pescadores de las islas Lofoten están, un año más, de enhorabuena. Vuelven a disfrutar de la magia de un producto inconfundible, que les regala el mar y capturan para que, en España, lo disfrutemos con toda su frescura, con toda su personalidad.
El Reino Hachemita de Jordania vuelve este año a FITUR para mostrar sus atractivos y descubrirnos por qué debe ser uno de los destinos obligados a anotar en cualquier cuaderno de viaje para este 2015. Considerada como un oasis de paz en Oriente Medio, Jordania es una tierra de belleza cautivadora y de contrastes: modernidad e historia, fértiles valles y desierto, relajantes tratamientos en el Mar Muerto o aventuras. Sin duda, una amplia oferta para el viajero más exigente.
Luego de un año de trabajo comienza a dar frutos un esquema de gestión sustentable que propone la revitalización de la producción del grano en la zona, con énfasis en los pequeños productores; pero sobre todo busca la preservación de un paisaje cultural cafetalero, catalogado Patrimonio de la Humanidad.
La impronta catalana en la cultura santiaguera, y especialmente en la culinaria, está insertada en el análisis y determinación de los rasgos peculiares de la región y en la confrontación de la oposición mismidad/otredad; aquí descubrimos rasgos identitarios de la cultura alimentaria dados por la presencia significativa de determinados representantes particulares de Cataluña. Lo anterior no niega la presencia de elementos de otras comunidades españolas en la región oriental ni precisa que las influencias catalanas en la culinaria santiaguera sean puras, pues eso sería desconocer las sucesivas transculturaciones que han integrado rasgos de otras cocinas españolas.
Desde el aire, la zona de Vilnius que algunos llaman “el micro Manhattan” por sus varios rascacielos, nos hace guiños antes de aterrizar. Sin embargo, este destello de modernidad no podrá ocultarnos en los días siguientes la rica cantera de tradiciones culinarias, subyacente en una ciudad que no sólo es un placer para la vista, sino para todos los sentidos: una gran variedad de platos, la calidad de sus productos y su preparación, que suelen hacer las delicias de los visitantes más exigentes.
La cocina es un laboratorio, un centro de experimentación donde el maestro prepara para su cliente lo que quiere, un espacio multicultural, es el culto de los sentidos en donde todo participa, expresó el Doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana, durante la inauguración del Quinro Encuentro Saborear lo cubano, auspiciado por la Compañía Turística Habaguanex S.A.
Cienfuegos, en Cuba, vive un camino cada vez más receptivo ante las tendencias modernas de la gastronomía, aun cuando el trabajo que resta por hacer es arduo. Las jornadas del Taller Repostería de Autor y Sobremesa que acompañaron el II Taller sobre Comunicación e Identidad promovido por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales de la provincia fue una fehaciente prueba de ello.
Con el cambio de estación las neveras de los hogares se renuevan y acogen nuevos ingredientes de temporada. La web de reservas de Hotels.com sugiere un viaje gastronómico por los fascinantes países europeos para degustar los platos locales adaptados a los días fríos de esta estación, poniéndote al alcance de las manos la posibilidad de recorrer todo el continente a través de tu paladar.
Una numerosa representación institucional, empresarial y de medios de comunicación han asistido a la Presentación "Vino y Licores de la Provincia de Sevilla celebrada en la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Madrid, en un encuentro organizado por Prodetur y la Asociación de Productores de Vinos y Licores de la provincia de Sevilla.
Papas, mojo, gofio, guachinche, barraquito, plátano, pescado y así otras palabras que nada más escucharlas nos hacen viajar a Tenerife. Bajo ellas un significado de tradición y cada vez más de vanguardia. La gastronomía isleña es un claro símbolo de autenticidad de Tenerife.
En Malta, el sabor mediterráneo se fusiona con aromas e ingredientes provenientes de las cocinas más diversas. Y es que la gastronomía maltesa es el fiel reflejo de su historia: la de un país enclavado en el corazón del Mediterráneo tradicionalmente conquistado por múltiples culturas que han dejado su legado en la identidad de la isla y, cómo no, en su exquisita gastronomía.
Sitios en Santiago de Cuba que den muestras del buen hacer en la gastronomía cubana se encuentran a cada paso, pero en el hotel Meliá de esa ciudad se localiza uno particularmente singular.
El restaurante La Isabélica es el espacio ideal para los amantes de la comida gourmet, donde degustar platos exquisitos y seductores para el paladar, conjuntamente con una refinada selección de vinos y el mejor café cubano. Allí se combinan la música y la decoración para recrear las ruinas de uno de los tantos cafetales franceses establecidos en la zona oriental del país en tiempos pasados.
No sólo extensos cafetales prodigaron los emigrantes franceses al Oriente cubano. A poco de su arribo a la Isla Grande, los criollos comprendieron las diferencias del vivir entre colonos españoles y franceses. Los primeros, apresurados por la temporalidad de su estancia, fundamentada en el apoderamiento de riquezas –como el oro- para enviar a la metrópoli, construían sus casas de madera o barro con techumbre de guano; en tanto que los segundos, “a la par que sembraban sus planteles, trazaban sus jardines y fabricaban sus viviendas, pensando en tener en ellas algo más que un techo bajo el cual guarecerse y un espacio más o menos cómodo para dormir”.