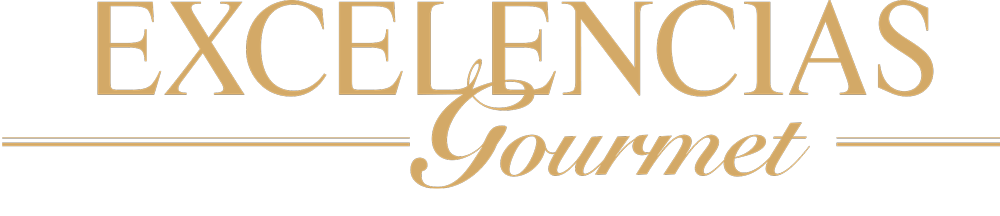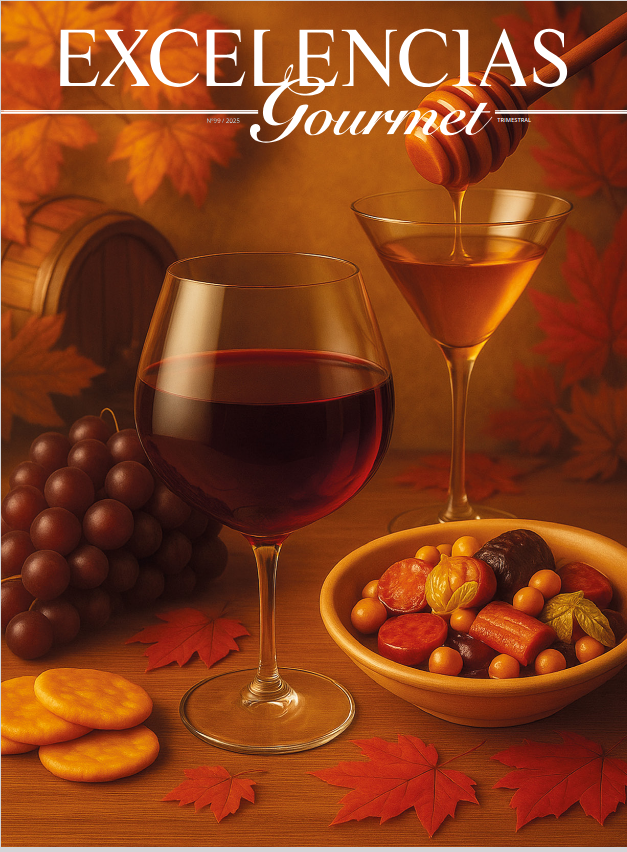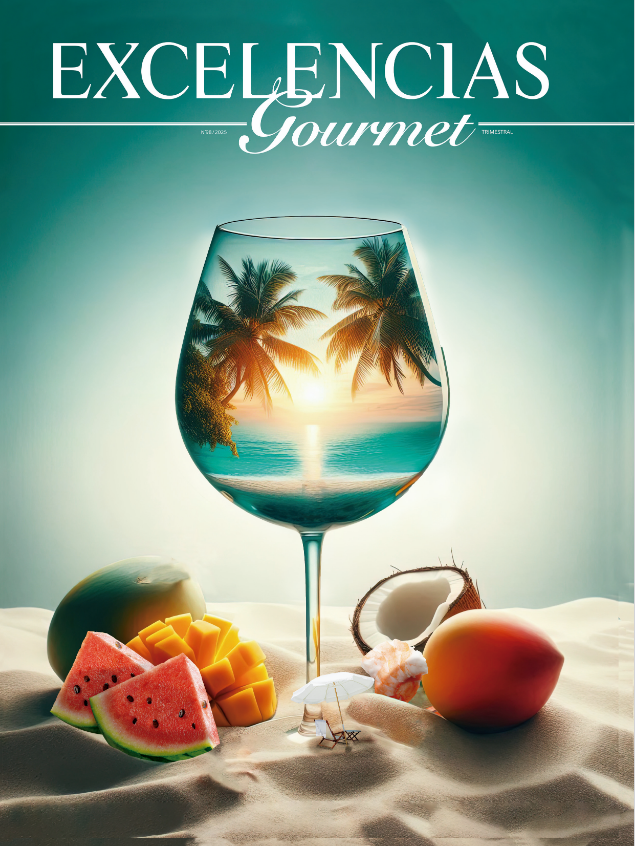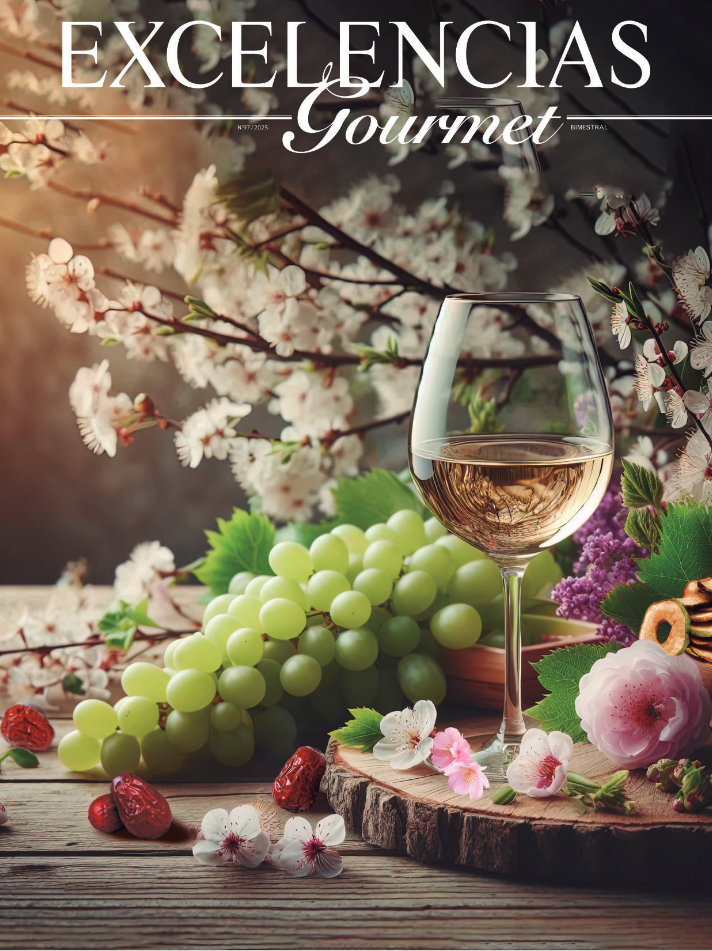“El primer error de cualquier cocinero es intentar gustar a todo el mundo y, peor aún, a quien no debes gustar, como un crítico o una guía.”
— Álvaro Salazar, restaurante Voro
Hay frases que se clavan y se quedan resonando mucho tiempo después, y esta de Álvaro Salazar que expresó hace unos días es una de ellas, porque resume una verdad incómoda que muchos prefieren no decir en voz alta: que una parte de la cocina actual se ha olvidado de para quién cocina, que el plato ya no busca tanto emocionar al comensal como impresionar a un jurado invisible.
En los últimos años hemos visto cómo una generación entera de jóvenes cocineros, talentosos, apasionados y con un futuro brillante, ha comenzado a construir su carrera mirando hacia el cielo, persiguiendo estrellas Michelin, soles Repsol y posiciones en rankings, en lugar de mirar al frente, hacia esa persona que se sienta en su mesa con hambre, curiosidad y confianza, y eso, aunque suene romántico, cambia todo, porque cuando se cocina para agradar al sistema y no para alimentar el alma del otro, el oficio pierde su sentido más humano.
No se trata de criticar las guías ni los premios, que han impulsado la excelencia y la creatividad, sino de recordar que el valor de la cocina no se mide por lo que se publica, sino por lo que se siente, y hoy, demasiadas cocinas parecen laboratorios pensados para ser fotografiados, narrados y premiados, pero pocas para ser recordadas, el plato se convierte en discurso, la técnica en espectáculo, y el comensal, en un espectador que asiente sin entender del todo qué ha pasado.
En escuelas, congresos y foros gastronómicos se habla de fermentos, de inteligencia artificial, de sostenibilidad y de narrativas culinarias, pero se habla muy poco de placer, empatía y hospitalidad, de ese gesto tan simple y tan profundo que es cocinar para hacer feliz a alguien, y da la sensación de que muchos jóvenes cocineros han aprendido a construir un relato antes que una identidad, y que ahora el éxito se mide en reservas imposibles o en titulares, no en la sonrisa de un cliente que vuelve una y otra vez.
Cuando la autenticidad se vuelve formato de estrellas
La consecuencia es visible en tantos restaurantes que parecen clones, con la misma luz tenue, la misma vajilla rugosa, el mismo pan de masa madre y el mismo discurso de kilómetro cero, lugares bellísimos, sí, pero que muchas veces carecen de alma, la autenticidad se ha vuelto un formato y el producto local, una consigna vacía, todo está tan medido, tan calculado, tan pendiente del reconocimiento, que se ha perdido la capacidad de sorprender con sencillez.
Y sin embargo, la historia nos recuerda que los verdaderos grandes —Ferran Adrià, Arzak, Subijana, Roca, Acurio— nunca cocinaron para una guía, ni para una lista, ni para un trending topic, cocinaban para expresar quiénes eran, para compartir una emoción, para contar su tierra, las estrellas llegaron después, cuando ya no las buscaban, como consecuencia natural de una coherencia profunda con su manera de entender la cocina y la vida.
Quizá ha llegado el momento de que los jóvenes cocineros vuelvan a escuchar el silencio del comedor, el sonido de los cubiertos, la risa contenida de quien se emociona con un bocado, el agradecimiento sincero del que no sabe quién eres, pero te da las gracias por hacerlo bien, tal vez haya que volver a esa cocina sin ansiedad, sin miedo, sin estrategia, donde el fuego lento y la intención valen más que la foto.
Porque cocinar, en su esencia más pura, no es una carrera de méritos ni un escaparate de egos, sino un acto de entrega, y quizá el mayor reconocimiento que un cocinero pueda recibir no sea una estrella, sino ese instante en el que un comensal se queda en silencio, sonríe y dice bajito:
“Esto sabe a verdad.”