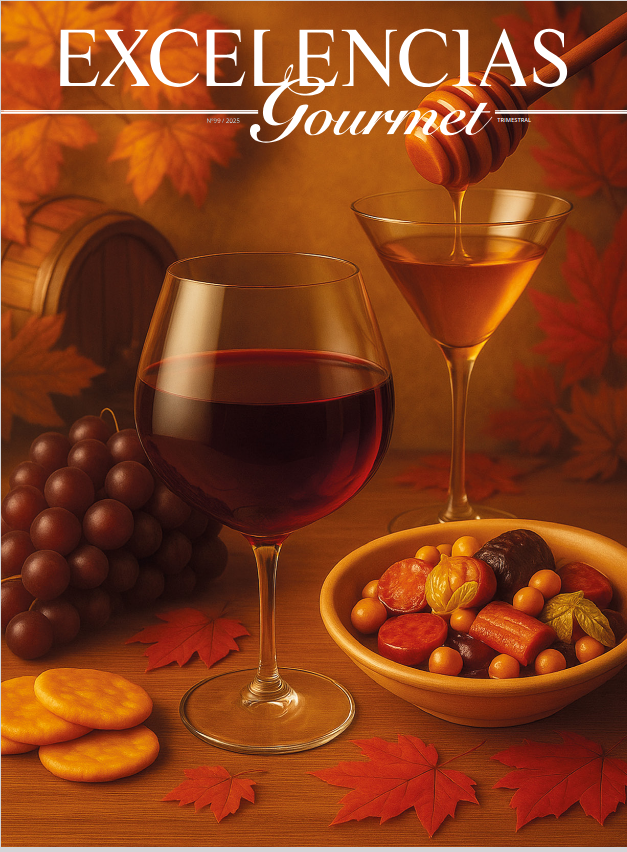El café fue excomulgado hasta que lo probó Clemente VIII

Cuando los primeros granos llegaron a Europa a finales del siglo XVI desde los puertos de Yemen, el café se ganó fama de sospechoso. Su color oscuro, su amargor y su efecto estimulante alimentaron sermones que lo llamaban “bebida del diablo”. Hubo ciudades donde se pidió prohibirlo y fieles que temían ser excomulgados por probarlo.
Del anatema al sorbo papal
La historia cambió alrededor de 1600, cuando el papa Clemente VIII decidió juzgar por sí mismo. Le acercaron una taza. La olió, la probó… y le gustó. Según la tradición, respondió con ironía: “Esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería pecado dejarla solo para los infieles.” Con aquella frase, el pontífice absolvió el café y lo liberó del anatema.
“El aroma del café recuerda que toda condena puede redimirse con curiosidad.”
Cómo el café conquistó Europa
Tras el visto bueno, el café inició su ascenso social. En 1645 abrió la primera cafetería de Venecia, y poco después Londres, París y Viena siguieron el ejemplo. Las coffee houses se convirtieron en foros de tertulia, ciencia y política: del intercambio mercantil en el puerto de Moca (Al-Mokha) a los debates ilustrados, la taza negra pasó de tentación a motor cultural.
Su nombre “moka” evoca aquellos orígenes yemeníes; su expansión del siglo XVIII impulsó plantaciones en América y un comercio que transformó economías y costumbres. Lo que había sido demonizado terminó siendo símbolo de pausa, conversación y pensamiento.
Hoy el café acompaña vigilias monásticas, sobremesas familiares y madrugadas creativas. Que una bebida estuviera al borde de la excomunión y acabara bendecida por un Papa dice mucho de la historia humana: la curiosidad suele ganar al prejuicio. Y a veces basta un sorbo para cambiar un destino.