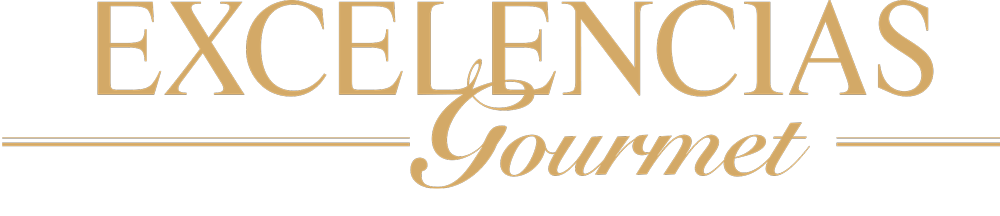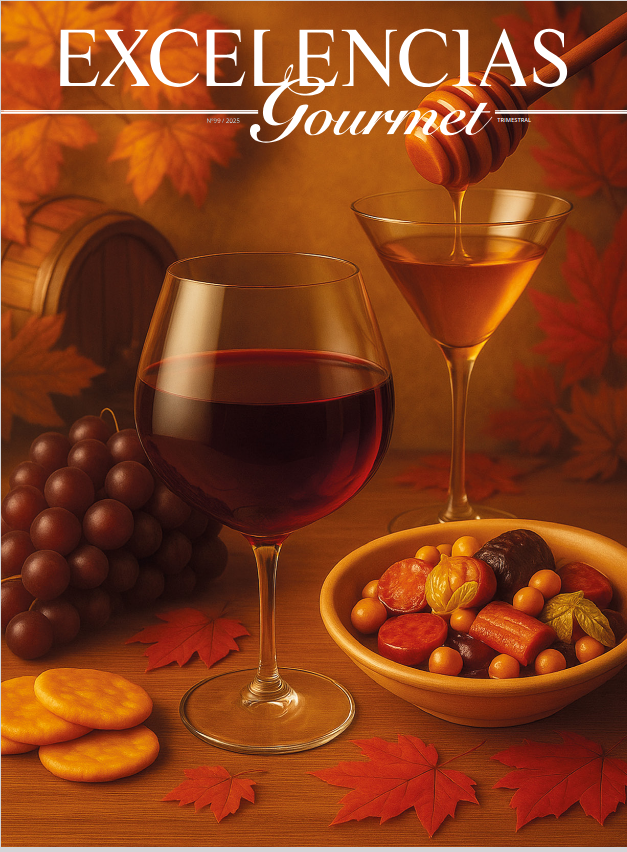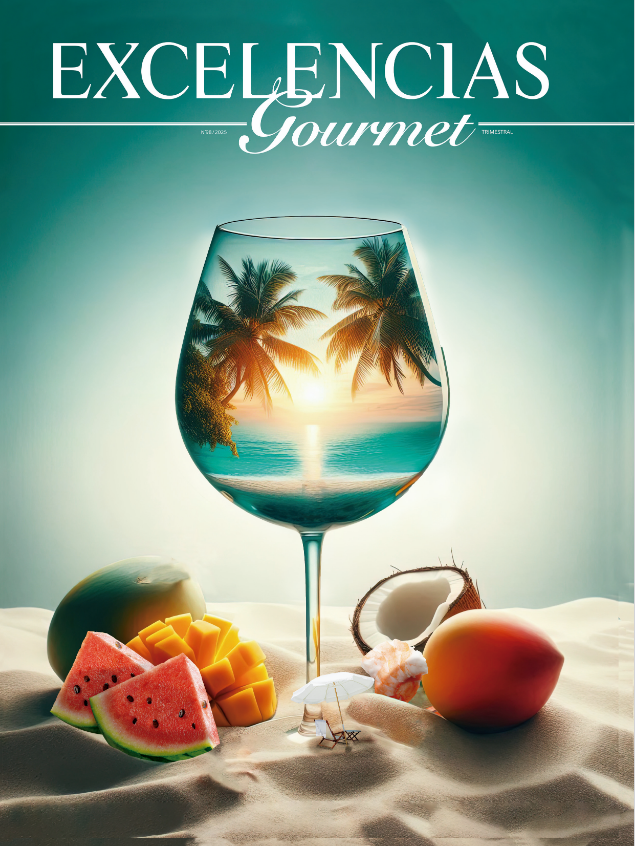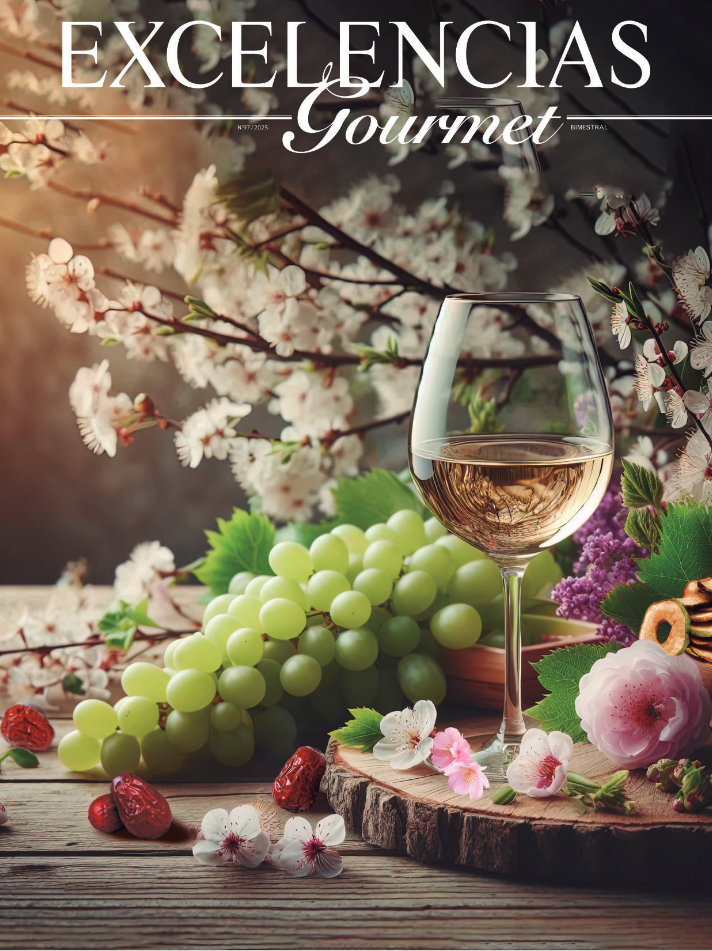El pavo creó el Black Friday y otras curiosidades gastronómicas de Acción de Gracias

Si hoy existe el Black Friday es, en el fondo, porque millones de estadounidenses deciden cada año reunirse alrededor de un pavo. Puede sonar exagerado, pero así ocurrió: en los años cincuenta, ciudades como Filadelfia colapsaban el día después de Thanksgiving por el regreso masivo de familiares, el inicio anticipado de las compras navideñas y un tráfico tan infernal que la policía bautizó aquel viernes como “Black Friday”. Era literalmente el viernes negro de sus vidas, un día caótico con la digestión del pavo aún en marcha. Ese mote, nacido de la frustración, acabaría convertido en el mayor fenómeno comercial del planeta. Y lo más irónico es que el pavo, en sus orígenes, ni siquiera era la estrella del menú.
El pavo, de invitado dudoso a símbolo nacional
En el banquete de 1621, aquel encuentro entre los colonos ingleses y el pueblo Wampanoag, no hay pruebas claras de que se sirviera pavo. Abundaban los gansos, los patos, el venado, el pescado y los mariscos —especialmente almejas y langostas— junto con elaboraciones basadas en maíz, la base alimentaria indígena. El pavo entró en escena mucho más tarde, ya en el siglo XVIII, cuando su abundancia, su tamaño y su carácter “americano” lo convirtieron en el candidato ideal para presidir una celebración nacional. La escritora Sarah Josepha Hale lo impulsó como símbolo patriótico y, décadas después, la industria avícola consolidó su reinado.
Ese protagonismo moderno tiene consecuencias curiosas: los pavos actuales pesan hasta cinco veces más que los del siglo XIX gracias a la selección genética y a la producción intensiva. Son aves diseñadas para alimentar a familias enteras, pero muchos no pueden volar… ni reproducirse de forma natural. El icono perfecto de la tradición es, en realidad, un producto de la industria alimentaria moderna.
Curiosidades gastronómicas de la historia del Thanksgiving
1. La mesa original de Thanksgiving no tenía pavo
En 1621 no hay evidencia de que se sirviera pavo. Las crónicas mencionan gansos, patos, venado, pescado y una sorprendente abundancia de marisco —sobre todo almejas y langosta— además de preparaciones a base de maíz. El pavo llegó más tarde por su disponibilidad, tamaño y conveniencia. Lo irónico es que los pavos actuales son hasta cinco veces más grandes que los de hace dos siglos, resultado de décadas de selección genética. Muchos no pueden volar ni reproducirse sin intervención humana.
Aunque existen menciones aisladas desde el siglo XIX, la ceremonia oficial del Presidential Turkey Pardon no se institucionalizó hasta 1989, cuando George H. W. Bush la convirtió en tradición anual. Desde entonces, es un gesto simbólico que inaugura mediáticamente la temporada navideña.
2. El pumpkin pie fue un invento posterior
Pocas cosas huelen más a noviembre que un pumpkin pie recién horneado, pero su origen está lejos de ser idílico. En el siglo XVII no existían hornos adecuados ni harina en cantidad suficiente para pensar en tartas. Lo que hacían los colonos era vaciar una calabaza, llenarla de leche, miel y especias y asarla entera en las brasas. Ni masa, ni corteza, ni presentación: solo sabor y supervivencia.

Con el tiempo, el pastel se refinó, ganó textura, azúcar, estética y estatus. En el siglo XIX ya era un emblema sentimental y hoy ocupa un lugar casi sagrado en la mesa. Es un ejemplo perfecto de cómo la gastronomía es a la vez memoria, evolución e industria: un postre que nació de la necesidad y terminó convertido en símbolo nacional.
3. El menú original era mucho más indígena que europeo
El famoso banquete tradicional fue, más que un símbolo político, un encuentro culinario fascinante. Los Wampanoag aportaron conocimientos que los colonos no tenían: cómo trabajar el maíz, cómo cocinar calabaza, qué frutos del bosque eran comestibles y cómo aprovechar los recursos del entorno sin morir en el intento. Los europeos sumaron técnicas propias, influencias inglesas y su obsesión por replicar en el Nuevo Mundo los sabores del Viejo. Fue la primera gran fusión gastronómica documentada en Norteamérica, aunque hoy se recuerde con fotografías mentalmente mucho más tranquilas de lo que realmente fue.
De aquella mezcla nació buena parte del repertorio culinario estadounidense. Ingredientes indígenas como el maíz, el arándano o la calabaza se transformaron en iconos nacionales. Lo paradójico es que, aunque el origen fue un encuentro genuino entre culturas, la estética actual de Thanksgiving tiende a romantizar lo que históricamente fue un proceso muy complejo. Pero ahí está, intacto, ese hilo invisible que une la comida de hace 400 años con los hogares actuales
4. La salsa de arándanos era una rareza histórica

Hoy es un acompañamiento imprescindible, pero en el siglo XVII no existía azúcar refinado suficiente en la colonia como para preparar la icónica salsa de arándanos. De hecho, los arándanos se usaban más como tinte natural o remedio medicinal que como guarnición. Su popularización llegó mucho después con la industrialización alimentaria.
5. El día en el que más se cocina… y más vino se bebe
Hoy, Acción de Gracias es el día en el que más se cocina en Estados Unidos: más de 46 millones de pavos pasan por el horno y el 88% de los hogares preparan el menú en casa. También es el día de mayor consumo de vino del año, especialmente pinot noir, riesling, gewürztraminer y zinfandel, variedades capaces de equilibrar una mesa repleta de guarniciones densas y especiadas.
Te recomendamos estos cócteles para celebrar Acción de Gracias
Sin embargo, la épica doméstica convive con la realidad moderna: alrededor del 60% de los productos que se compran son precocinados o ultraprocesados, más del 40% del menú se adquiere ya preparado y uno de cada cuatro estadounidenses termina comiendo comida rápida. Una tradición profundamente casera… pero adaptada al ritmo real del país.
6. El succotash, un plato casi olvidado
Antes de que el puré de patata dominara la mesa, el “succotash” —mezcla indígena de maíz y legumbres— era una guarnición habitual en la región. Con el tiempo fue desplazado por gustos más europeos y por cultivos más fáciles de industrializar. Hoy algunos cocineros buscan rescatarlo como guiño a la memoria culinaria nativa.