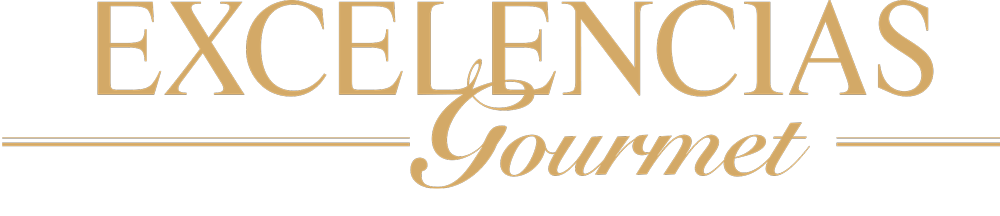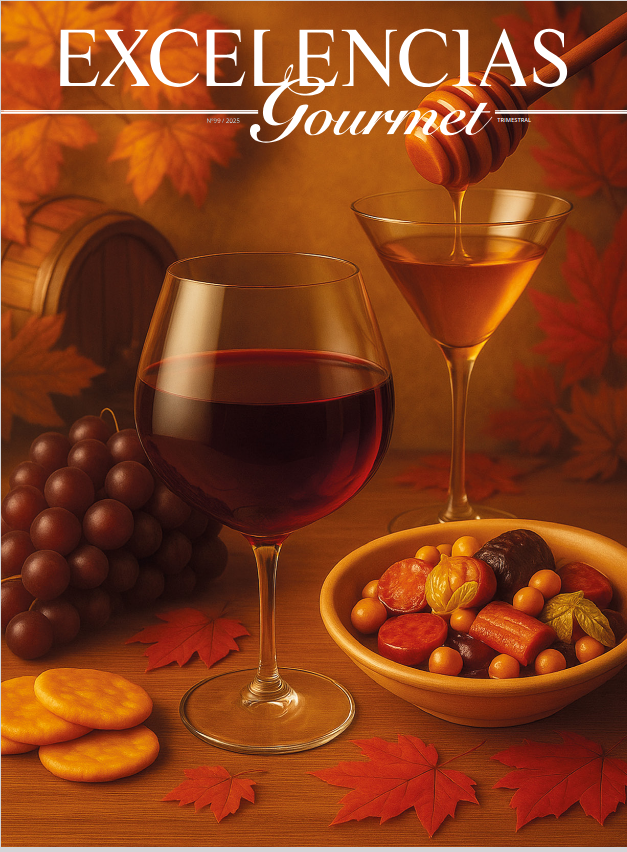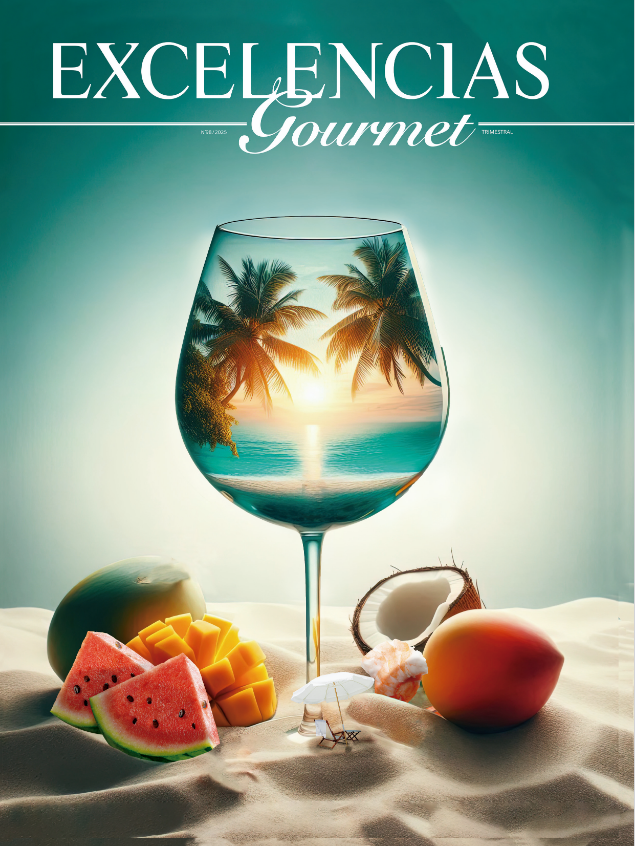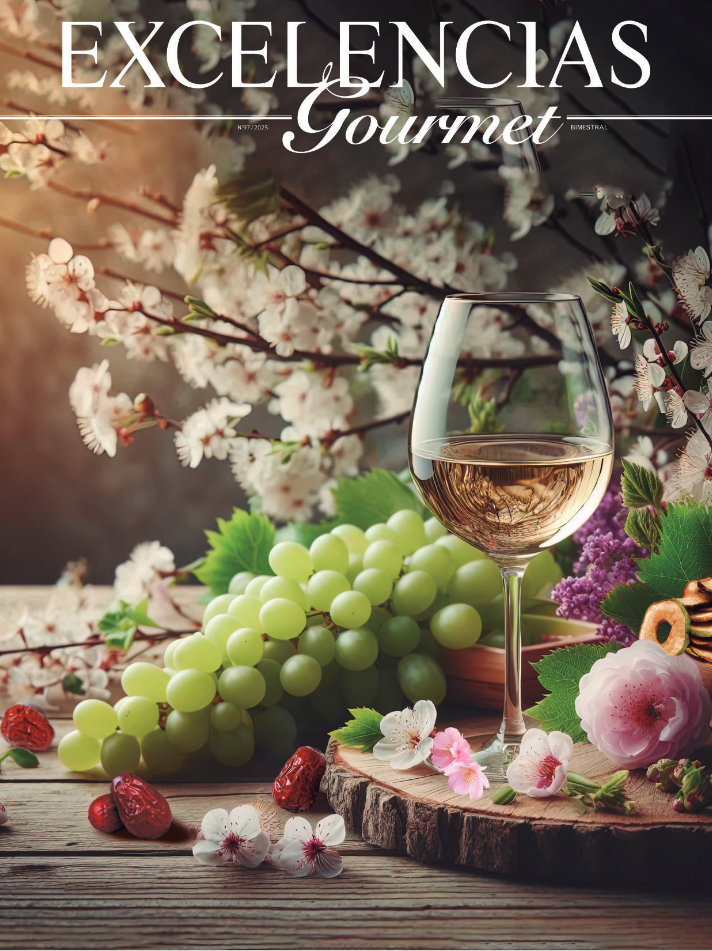Lo que comenzó como un proyecto de formación profesional dirigido a jóvenes interesados en especializarse en el sector turístico (@Prendizext ‘Juventa’) ha originado, gracias a la implicación e iniciativa de los participantes, un nuevo conjunto de propuestas que invitan a conocer la ciudad de Almendralejo bajo distintas temáticas, acercándola así a los visitantes en función de sus gustos y preferencias, pero también facilitando la organización de sus recorridos sin perderse ninguno de sus atractivos turísticos.
Poco o nada sabemos aquí de la gastronomía brasileña, más allá de la consabida caipirinha y la feijoada. Consciente de las posibilidades que ofrece su cultura, el chef brasileño João Alcântara decidió establecerse en Barcelona con el objetivo de dar a conocerla fuera de sus fronteras. Así nació FOgO, una compañía que trata de divulgar la cocina brasileña a través de cenas itinerantes, servicio de chef a domicilio, talleres gastronómicos y cátering.
El 500 aniversario está llegando a cada punto de la geografía santiaguera, donde se desarrolla un trabajo mancomunado entre todos los entes de este terruño para lograr la ciudad que todos soñamos; aspiraciones que se materializan y ya son una realidad. Esta labor va encaminada al rescate de inmuebles, construcción y rehabilitación de otros para devolverlos a su vida útil con un valor utilitario, que inciden directamente en el bienestar del pueblo, además de rescatar hábitos, costumbres, tradiciones y productos que nacieron en esta sur-oriental provincia.
Con una accesible cultura de comida callejera y una fresca selección de frutas y vegetables durante todo el año, es imposible pasar hambre en la paradisiaca isla de Trinidad. Aquí encontrarán platos para satisfacer a todos, desde el más exigente de los vegetarianos hasta los más carnívoros.
Mesero, salonero, camarero, mozo, mesonero… Diferentes nombres según el país para una misma profesión en los restaurantes. Pero este artículo no es para regular ni discernir cuál debe ser el más apropiado. Dejemos ese tema a los académicos. La verdadera razón de esta plática es darle el valor justo a un oficio, más que a un término.
Los participantes del III Coloquio Internacional Científico-Técnico del Ron Ligero recorrieron sitios de interés social, histórico y cultural de la séptima Villa fundada en Cuba como cierre del programa de actividades del evento.
En el III Coloquio Internacional Científico-Técnico del Ron Ligero que se celebra en Santiago de Cuba del 24 al 26 de junio se estrenó el video clip “La Comparsa” de los directores Dayli Mazón y Manuel Ortega.
El Museo del Ron de Santiago de Cuba recibió en la tarde de este miércoles a los participantes del III Coloquio Internacional del Ron Ligero Cubano que se celebra en esta provincia del 24 al 26 de junio.
En la mañana de este miércoles Omar López, conservador de la ciudad de Santiago de Cuba dictó la conferencia magistral “Estado de conservación de la ciudad al cumplir su medio milenio”.
La Sala de Concierto Dolores de esta ciudad Héroe abrió sus puertas para realizar la gala de bienvenida de la tercera edición del Coloquio Internacional Científico Técnico del Ron Ligero.
En el marco del III Coloquio Internacional Científico Técnico del Ron Ligero que se celebra en Santiago de Cuba del 24 al 26 de junio intervino el director general de Havana Club International S.A, Jerome Cottine Bizone.
La conferencia magistral “Las regulaciones técnicas del ron cubano y los reglamentos de los principales mercados” estuvo a cargo del Dr. C Juan Carlos González Delgado, Primer Maestro del Ron Cubano como parte del programa del III Coloquio Científico- Técnico del Ron Ligero.
Comenzó su intervención haciendo referencia a la tradición del ron ligero cubano que forma parte de la cultura e identidad nacional, así como el prestigio que se ha ganado en los mercados nacionales e internacionales.
El Primer Maestro del Ron Cubano, José Pablo Navarro Campa no pudo estar presente en el III Coloquio Internacional Científico Técnico del Ron Ligero por cuestiones ajenas a su voluntad, pero su intervención magistral “La importancia del Maestro en el quehacer del Ron Cubano” fue proyectada en el salón de conferencias Sierra Maestra del Hotel Meliá Santiago de Cuba.
Como parte de las actividades del programa del III Coloquio Internacional Científico–Técnico del Ron Ligero, en el Café del hotel Meliá Santiago de Cuba, se realizó la presentación especial del Ron Santiago de Cuba 500.
El ron ligero es original de Santiago de Cuba hace ya más de siglo y medio cuando el Señor Facundo Bacardí Masso junto a otros productores de la región oriental, comenzaron a producir las primeras marcas hasta llegar a conquistar al mundo entero.
Del 24 al 26 de junio de 2015 se celebró en el Hotel Meliá Santiago de Cuba el III Coloquio Internacional Científico- Técnico del Ron Ligero que auspicia Cuba Ron, compañía productora de las únicas cinco marcas del ron cubano que ostentan la Denominación de Origen Protegida (DOP).
Más noticias del Coloquio:
500 años de historia y ron en Santiago de Cuba
Ron Santiago 500
Denominación de Origen Protegida CUBA para el ron cubano
Una mirada crítica a las normativas del ron ligero cubano
Havana Club, el ron preferido de Cuba
Mensaje del Primer Maestro del Ron Cubano
Estreno del video clip La Comparsa
Visitan participantes del III Coloquio Internacional del Ron Ligero Cubano el Museo del Ron de Santiago de Cuba
La música y el ron cubano se entrelazan
Concluyó III Coloquio Internacional del Ron Ligero